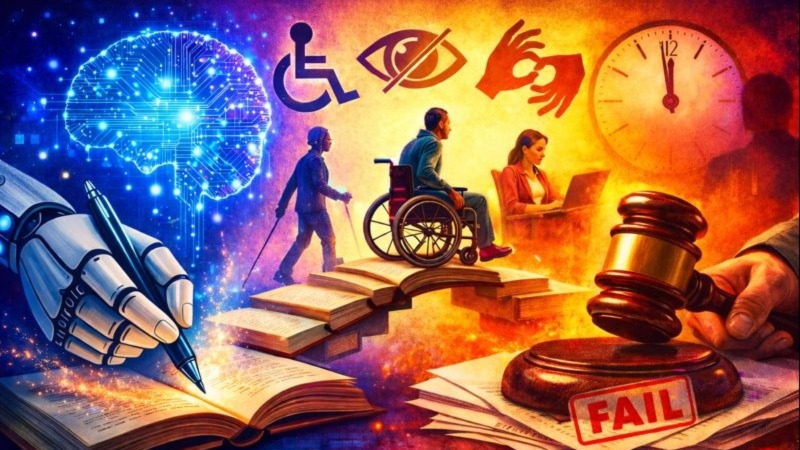Hablar de verdad no debería ser un acto heroico ni un motivo de castigo; debería ser la práctica natural de una sociedad madura. Pero mientras el discurso político se sostenga en falacias y el miedo determine qué puede o no decirse, seguiremos atrapados en la paradoja de vivir rodeados de información y carentes de verdad. La libertad de expresión no garantiza por sí sola la verdad, pero sin libertad ninguna verdad puede resistir. La razón, bien ejercida, es el único antídoto contra la manipulación; y la evidencia, el único juez que no miente.
La verdad suele parecer una palabra inofensiva hasta que se la dice. Y cuando se la dice, suele doler. No porque la verdad hiera, sino porque expone. Desde siempre, los seres humanos hemos confundido la verdad con la opinión, y la opinión con la razón; pero no son lo mismo. La verdad es lo que puede verificarse en los hechos, la razón es el proceso mediante el cual llegamos a esa verificación, y la opinión es la interpretación personal que construimos a partir de lo que creemos o percibimos. Lo que hoy nos ocurre como sociedad es que la opinión ha usurpado el lugar de la verdad; basta con que algo se repita para que parezca cierto, y con que algo se diga con firmeza para que parezca razonado. Sin embargo, ni la firmeza ni la repetición garantizan la validez de una idea; lo único que la valida es su correspondencia con la realidad observable y comprobable.
En filosofía, Aristóteles sostuvo que la verdad no es más que la coincidencia entre lo que decimos y lo que es; decir de lo que es que es, y de lo que no es que no es. Traducido al lenguaje cotidiano, esto significa que las palabras deben reflejar los hechos y no inventarlos. Si afirmo algo que puede demostrarse en la práctica, estoy en el terreno de la verdad; si no, estoy en el terreno de la creencia. Pero la creencia, cuando se viste de lógica, puede engañar incluso al razonamiento más disciplinado. Ahí nace la falacia, el error que parece razonable pero no lo es; el silogismo en el que una premisa falsa contamina todo el resultado. Un ejemplo clásico, aunque elemental, basta para entenderlo: “Todos los políticos mienten; Juan es político; por tanto, Juan miente”. La estructura es impecable, pero la premisa inicial es un prejuicio, no un hecho. Y de una falacia, por muy bien armada que esté, jamás puede nacer una verdad.
Habermas recordaba que la verdad no puede construirse en soledad; necesita diálogo, intercambio y libertad para contrastar ideas. La verdad no florece en ambientes donde hablar tiene costo, ni en sociedades donde la censura se disfraza de prudencia. Solo en el espacio donde se razona y se escucha puede aparecer una verdad compartida, no impuesta. Pero cuando el miedo se vuelve norma, cuando las palabras se miden como si fueran armas, el pensamiento se encoge y el poder gana terreno. Y no porque tenga razón, sino porque logra que los demás renuncien a usarla.
Foucault, desde otro ángulo, explicaba que el poder no siempre reprime; a veces persuade. A través del discurso, el poder define qué se considera verdad y qué no; establece las reglas del juego semántico, decide qué voces se amplifican y cuáles se silencian. Lo hace de manera tan sutil que, con el tiempo, las personas comienzan a repetir como verdades afirmaciones que en realidad son construcciones ideológicas. El control no necesita violencia cuando logra convencer al ciudadano de que la única verdad posible es la que el poder enuncia. En ese momento, el razonamiento se convierte en instrumento de obediencia, y la lógica, en simple ornamento de la retórica.
Pero la razón auténtica, aquella que se sostiene sobre hechos y no sobre consignas, cumple otra función; no busca imponer, sino comprender. La razón no dicta sentencias, analiza, duda, confronta; su propósito no es convencer, sino acercar la mente humana a lo verificable. En el derecho, esto se traduce con claridad: la verdad no se declara, se demuestra; se construye con pruebas, con evidencias, con actos que encajan en la norma. Cuando el razonamiento jurídico se apoya en premisas falsas, por presión, por conveniencia o por miedo deja de ser razonamiento y se convierte en manipulación. Y esa manipulación, que parece técnica, es una forma sofisticada de mentira.
Charles Peirce lo entendió bien cuando afirmó que la verdad no pertenece al individuo sino a la comunidad que investiga; que solo con tiempo, rigor y honestidad se puede llegar a un consenso razonable sobre lo que es verdadero. Lo que hoy creemos cierto puede ser refutado mañana, pero solo si hay libertad para investigar y espíritu para reconocer el error. La verdad, en ese sentido, no es una meta fija, es un proceso. Y la razón es el hilo que nos permite no perdernos en ese recorrido.
Una sociedad que confunde la verdad con la conveniencia y la razón con el ruido termina debilitando su propio pensamiento colectivo. La verdad no es lo que más se repite ni lo que más se grita; es lo que se puede sostener frente a la evidencia y a la duda. Cuando el poder promueve verdades únicas, lo que hace en realidad es matar la razón plural; y cuando la ciudadanía deja de razonar y se limita a repetir, lo que desaparece no es solo el pensamiento, sino la libertad misma. Porque el pensamiento libre nace de la posibilidad de razonar sin miedo y de corregirse sin humillación.
Por eso, hablar de verdad no debería ser un acto heroico ni un motivo de castigo; debería ser la práctica natural de una sociedad madura. Pero mientras el discurso político se sostenga en falacias y el miedo determine qué puede o no decirse, seguiremos atrapados en la paradoja de vivir rodeados de información y carentes de verdad. La libertad de expresión no garantiza por sí sola la verdad, pero sin libertad ninguna verdad puede resistir. La razón, bien ejercida, es el único antídoto contra la manipulación; y la evidencia, el único juez que no miente.
Así que, cuando alguien pregunte “¿su verdad o cuál verdad?”, la respuesta debería ser simple: la verdad que se puede demostrar, la que se sostiene en hechos y no en emociones, la que sobrevive a la duda y al tiempo. Esa es la verdad que dignifica, la que no necesita gritar para existir, y la que ningún poder debería temer.

María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle
Abogada y Activista
Columnista www.vibramanabi.com
31/10/2025