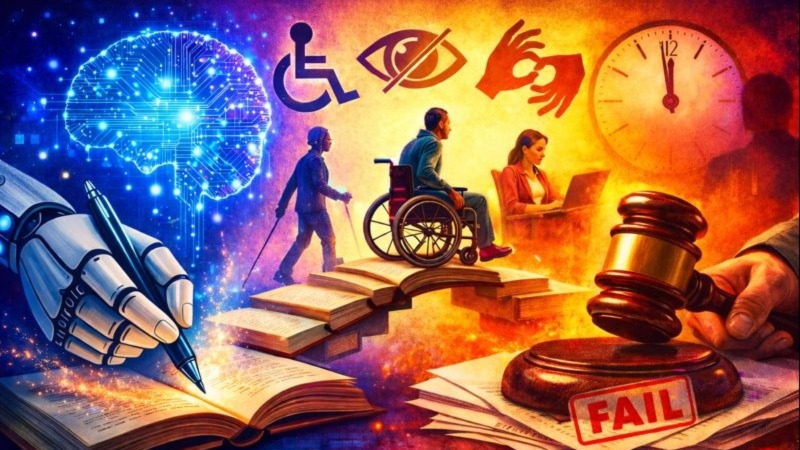Continuación del artículo anterior: Sesenta días para perder la libertad

Hay líderes que no llegan al poder con un plan para todos, llegan con una herida propia. Esa herida, en lugar de sanar en lo privado, se convierte en la brújula de lo público. Así nace una forma de gobernar que no resuelve problemas, sino que busca “cobrar” cuentas pendientes. Primero se instala la idea de que nos robaron algo, prestigio, respeto, territorio o futuro. Ese sentimiento se repite en discursos y entrevistas hasta que parece una verdad compartida. Luego aparece una promesa de reparación que no trae políticas para mejorar la vida de la gente, sino castigos ejemplares. En paralelo, el aparato del Estado se acomoda para convertir el castigo en rutina. Los ministerios, las oficinas y los jueces comienzan a moverse como piezas de un mismo tablero. Por fuera todo luce normal, hay decretos, audiencias y autorizaciones. Por dentro cambia el sentido, la ley deja de proteger a todos por igual y se usa para golpear a quienes el poder marcó como responsables de la humillación. No es que el abuso se vuelva justo de repente, es que se le fabrica una cobertura formal que lo disfraza. Esa combinación de relato de agravio, búsqueda de culpables, ritual de castigo y legalidad de escaparate que configura la gramática de la venganza hecha gobierno.
La historia ofrece espejos que ayudan a reconocer este patrón. Hitler llevó el agravio personal y cultural al extremo. Convirtió prejuicios en reglas y reglas en una maquinaria de persecución total. No fue un arranque. Fue un sistema planificado que clasificó personas, levantó archivos y llamó limpieza a lo que fue crimen masivo. El verdugo se vistió de funcionario y habló de salvar a la patria. La venganza se volvió administración de un Estado.
El presente muestra otra variante; Putin no levantó un catecismo de odio biológico, levantó una razón de Estado que castiga deslealtades y corrige humillaciones. Su biografía, marcada por la dureza de Leningrado y por la idea del golpe preventivo, se mezcló con la caída soviética y el caos de los noventa. De esa mezcla salió una consigna, recuperar el respeto. En la práctica esto significa exhibir a quienes desafían la autoridad, encarcelar a opositores, someter regiones rebeldes y negociar fronteras con la fuerza militar. No son arrebatos aislados, son decisiones que enseñan a la sociedad quién manda y qué ocurre con quien no obedece.
Alguien podría pensar que estos casos son lejanos. Sin embargo, la lógica se repite en versiones “más suaves”, dentro de muchas democracias. La clave está en cómo se trata la resistencia, ya que, en una república saludable, protestar y criticar es parte normal de la vida cívica. Bajo la lógica del agravio, esas acciones cambian de nombre. La protesta se describe como violencia, la objeción como complot y el disenso como traición. No hace falta prohibir todo de una sola vez, pues se van colocando etiquetas que asustan a la ciudadanía. Se abren expedientes, se dictan medidas, se exhibe a una persona en pantalla. La ciudadanía se acostumbra a callar, por conveniencia y temor. La ley no desaparece, pero deja de frenar el abuso y pasa a servirle de disfraz.
Para entender cómo la venganza baja a lo cotidiano, sirve mirar un ejemplo extremo como Corea del Norte. Allí el poder no solo controla lo que se dice, también regula lo que la gente viste y hasta qué cortes de cabello son aceptables. El líder manda incluso sobre la apariencia. Esto no arregla la economía ni mejora la seguridad. Enseña sumisión diaria. Un peinado aprobado o una prenda correcta recuerdan a todos que el cuerpo y la vida cotidiana están bajo control. Es una pedagogía del miedo.
¿Por qué esta lógica resulta atractiva para ciertos liderazgos y para una parte de la sociedad? Porque toca una fibra conocida, el narcisismo herido. Cuando alguien o un grupo se siente excepcional pero no reconocido, busca equivalentes del aplauso. Si el reconocimiento no llega, se busca obediencia. Si no hay admiración, se busca temor. Para que la obediencia sea visible, se necesita otro a quien culpar. Si no existe, se lo fabrica. Así nacen los enemigos del Estado. Antes eran adversarios o simples ciudadanos. Ahora pasan a ser peligros que supuestamente justifican la mano dura.
Conviene aprender a reconocer estas señales simples, antes de que el daño sea irreversible. Un gobierno que habla todo el tiempo de enemigos en lugar de adversarios necesita el conflicto para existir. Un gobierno que castiga selectivamente, que elige casos ejemplo y los amplifica, no está haciendo justicia, está adoctrinando miedo. Un gobierno que convierte la nostalgia en acusación usa el pasado idealizado como llave para abrir la puerta a la revancha. Un gobierno que reparte contratos, ascensos y espacios de pantalla según la lealtad, ya no gobierna para todos, gobierna para los suyos.
Hace falta también cuidar el lenguaje para no confundir. No es correcto decir que el abuso se hizo legal, como si hubiese cambiado su naturaleza. Lo que ocurre es que se busca cobertura en normas nuevas o en interpretaciones convenientes. El papel puede lucir impecable, sin embargo, el sentido de justicia se pierde si la norma se usa para perseguir. Por eso una sociedad debe defender el espíritu de sus leyes además de su texto. Cuando el papel manda una cosa y la práctica hace otra, estamos frente a una legalidad de escaparate, perfecta por fuera y vacía por dentro.
¿Qué hacer frente a esta deriva? La salida no es un discurso más fuerte. Es un sistema más justo y reforzado en principios y valores democráticos. Reglas impersonales que no dependan del humor del gobernante, así como jueces que firmen lo correcto, aunque incomode al poder. Ciudadanía que no se acostumbre al silencio. Y una tarea insustituible, la prensa debe exponer estas dinámicas con datos, contexto y memoria real. Cuando se pregunta y se contrasta, baja la temperatura del poder. Cuando el poder se enfría, la venganza pierde escenario.
Hitler y Putin muestran extremos de esta lógica, Corea del Norte su caricatura cotidiana. Ningún país es inmune. Por eso importa reconocer a tiempo el patrón, antes de que la herida de uno se vuelva regla para todos. El Estado no existe para curar traumas personales, existe para garantizar derechos. Cuando esa verdad se sostiene con convicción, la venganza vuelve a su lugar, el ámbito personal, y el gobierno recupera el suyo, servir a la gente.

María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle
Abogada y Activista
Columnista www.vibramanabi.com
21/10/2025